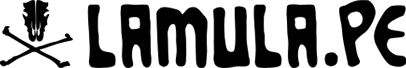Del colectivo Comuna Al pueblo que se movilizó
Documento de la izquierda crítica boliviana que ensaya interpelaciones y propuestas de cara a la crisis venezolana y lo que avizoran podría ser una crisis del proceso boliviano
Si es que ya no está muerto el proceso de cambio, está en peligro, no solo como proceso, sino como criatura de la movilización prolongada, del gasto heroico de un sexenio de luchas sociales (2000-2005). Está en peligro no sólo por las inconsecuencias de un gobierno reformista, sino porque ya se da un reagrupamiento de las “derechas”, acompañadas, recientemente por lo que llamaremos el recomienzo de la intervención de los dispositivos de dominación del orden mundial.
Hasta ahora hemos asistido a la usurpación de la lucha de los movimientos sociales por parte de ambiciosos políticos, que no ven otro fin que el fin del poder, no sólo para cumplir con sus anhelos, sino también considerando que el poder para todo, incluyendo, claro está, la creencia de que sirve para el proceso de cambio, del cual tienen una peregrina idea. El peligro radica en que ahora enfrentamos el recomienzo de una intervención del orden de dominación internacional, que ha aprendido las lecciones de sus derrotas, por lo menos en Sud América y en algunos países de Centro América, así como de las movilizaciones de indignados en Europa, además de las movilizaciones de la “primavera árabe”, donde quizás ya haya incursionado con sus comedidas intervenciones. Podemos estar nuevamente asistiendo, en nuevos escenarios, a la usurpación de la movilización por parte de estos dispositivos de poder internacionales y de intervención, capaces de camuflarse y mimetizarse con los descontentos, cuyas demandas no solamente son legitimas sino sentidas.
Lo que acontece en Venezuela nos muestra no solo la complejidad de la crisis política en el contexto de un gobierno progresista, sino también las complicaciones de movilizaciones de protesta, que estallan por la escasez, la pésima administración de los bienes y de los medicamentos, por lo tanto, estallan por los efectos negativos de una burocracia cada vez más alejada de las necesidades populares. No solamente se encuentran, entre los más beligerantes, grupos de choque organizados de “derecha”, sino también, con razones y objetivos distintos, grupos de “izquierda”, también contingentes de ex-chavistas o chavistas en contra de las políticas de Maduro. Hay pueblo enfrentándose al pueblo, pues las organizaciones chavistas, no necesariamente oficialistas, salen a defender lo que consideran es todavía su gobierno. Sin embargo, en toda esta turbulencia de las últimas semanas, también se han detectado agenciamientos de intervención, sigilosos y secretos, que hablan el lenguaje de los movilizados. Estos dispositivos pretenden lograr desenlaces a favor de las estructuras de poder dominantes en el mundo.
Al respecto, no podemos caer en la pueril explicación gubernamental de que las movilizaciones son armadas por las agencias de inteligencia “imperialistas”. Las movilizaciones ocurren por las contradicciones y contingencias del proceso político, no son inventadas por las agencias. No podrían hacerlo. La ceguera gubernamental no quiere reconocer las “causas” del conflicto social. La mejor manera de combatir a los dispositivos de intervención es comenzando en reconocer la crisis política, el conflicto social, las demandas concretas de los movilizados. Para decirlo, de alguna forma, para quitarle la “base social” a las maniobras de la intervención, es indispensable resolver el conflicto social. Obviamente que esta solución no pasa por la represión. La crisis da una gran oportunidad para pasar a formas más abiertas, extendidas y profundas de la democracia participativa.
No es de extrañarse, que estos dispositivos de intervención, intenten expandir a Bolivia sus incursiones, con estilos y métodos parecidos. Ante este peligro, la retorica “antiimperialista” gubernamental no sirve para nada. Es como emplear antiguas armas en una nueva guerra. Armas que no por antiguas son inservibles, sino por inadecuadas. No hacen daño a los nuevos dispositivos, a las nuevas estrategias, no logran contraponerse a las nuevas armas de la geopolítica, de los diagramas de poder, del orden de dominación mundial del capital. Para que se vea que no se trata de descartar lo antiguo; estrategias antiguas conservan su pleno valor ahora. La mejor defensa es el pueblo armado, armado en el sentido literal del término, también armado de la crítica. Un pueblo armado sin crítica es un pueblo convertido en un ejército de soldados, obedientes de generales sin horizonte. Por lo tanto desarmado en las perspectivas y en la potencia social. Un pueblo armado de la crítica es la mejor defensa de los procesos de cambio. En este caso es un pueblo que abre perspectivas y cuenta con la potencia social, la capacidad creativa de las multitudes, el proletariado nómada, los pueblos, los colectivos de mujeres, las subjetividades diversas.
La tarea inmediata es re-articular el bloque popular que abrió el proceso de cambio. Ciertamente no como soldados al mando de generales engreídos sin perspectiva, pues no pueden tenerla al no contar con la interacción deliberativa y crítica del pueblo. Sino como sujetos autónomos, libres, innovadores, críticos, rebeldes. En este ambiente creativo se forman no solo las mejores defensas de un proceso sino también se abren espacios alternativos, composiciones alterativas, invenciones de lo nuevo.
Ante la coyuntura electoral en Bolivia dijimos que, la crisis del proceso de cambio no tiene salida electoral, sólo la movilización general puede recuperar el vigor, la potencia social, de un proceso descolonizador, emancipador y libertario. Sin embargo, considerando el conformismo generalizado de los y las que se movilizaron, en lo que fue el bloque popular, sobre todo en los sectores afines al gobierno, no parecen darse las condiciones para esta movilización general por la reconducción del proceso.
Ante esta situación, que parece corroborarse, indicando, más bien, que las mayorías irán a votar, Comuna no llama a votar por el MAS; eso lo decidirá el pueblo, las organizaciones sociales, las comunidades, los sectores populares, la gente, cada quien, haciendo su propio balance, no sólo del proceso, sino de la historia política boliviana. Sobre todo habrá que considerar lo que aconteció con los gobiernos populistas, perdidos, en sus avatares, después, hundidos en sus contradicciones. Si se diera un frente de izquierdas, como en el caso de Ecuador, tampoco llamamos a votar por este frente de izquierdas. El pueblo, las organizaciones sociales, las comunidades, la gente, cada quien decidirá si vota o no por esta opción.
No somos electoralistas. Las salidas de transformación no son electorales. Nunca lo fueron en la historia política. Si se llega a elecciones con un caudal de voluntades movilizadas es porque hubieron antes victorias políticas, se dio lugar la movilización general, como respuesta popular a la crisis múltiple del Estado y del capitalismo. Este no es el caso de la coyuntura electoral presente, degradada a la compulsa de la votación, en un ambiente caracterizado por la descomposición de un gobierno atrapado por el poder, por la herencia institucional del Estado-nación, por un realismo politico corroído, convertido en oportunismo y en inclinación perversa por el clientelismo, el prebendalismo y la corrupción, como formas paralelas del ejercicio de poder. Ambiente caracterizado por la ausencia de propuestas emancipadoras, así como por el retorno de propuestas institucionales de la llamada “derecha” y del llamado “centro”, que lo único que hacen es ratificar su apego al viejo Estado colonial.
En todo caso, bajo estas consideraciones, entendiendo que las mayorías van a ir a votar, lo que sí hacemos es llamar a no votar por las “derechas”, estén o no conformadas en frentes. Si bien hemos llamado al gobierno reformista la nueva “derecha”, no se debe perder de vista que este monstruo es también criatura de las luchas sociales, siendo la matriz de esta monstruosa criatura el mismo proceso de cambio. Hay pues diferencias. No se pueden confundir estos perfiles, estas historias, ni sus genealogías políticas. Votar por esas “derechas” es votar por lo que vencimos en la movilización prolongada del 2000 al 2005.
Cualquiera que fuesen los resultados de las elecciones, antes y después, la tarea es la defensa de la Constitución, incumplida por el gobierno reformista, re-articular el bloque popular en la perspectiva de la retoma de las luchas emancipatorias, descolonizadoras, libertarias.
La defensa de lo que queda del proceso de cambio sigue siendo prioritaria, aunque sea la propia memoria del las luchas, de las movilizaciones, que abrieron esta oportunidad histórica. Sobre todo frente a las señales de intervenciones de los dispositivos de dominación mundial.
La defensa de los recursos naturales, que en el Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra del Pacto de Unidad son reconocidos como seres. Defensa de los “recursos naturales” y defensa de la Madre Tierra que exigen la orientación política hacia alternativas al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Por lo tanto, orientación hacia una eco-producción, hacia la soberanía alimentaria; construyendo mundos alternativos, construyendo economías solidarias y complementarias entre los pueblos. Saliendo de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, de sus lógicas de valorización, de sus estructuras de poder, de sus mallas coloniales, neo-coloniales y redes de la colonialidad. Saliendo de la geopolítica extractivista y de la acumulación obsesiva, el consumismo compulsivo, la ganancia especulativa.
Lo primordial es tener claro el proyecto de contra-poder. El proyecto que no solamente es contra –hegemónico, sino contra las dominaciones múltiples. Se trata de destruir el poder, no sólo como relaciones de fuerzas, sino como captura institucional de la potencia social. Se trata de desmantelar el Estado, no solo como idea de unidad política, no sólo como pretensión de síntesis abstracta de la sociedad, sino como lo que es efectivamente, como campo institucional, como campo burocrático, como campo político, como campo escolar. Campos de captura, a través de estas mallas, de la potencia social; reproduciendo, a través de los diagramas de poder, a través del ejercicio institucional, la institución imaginaria del Estado. En otras palabras, se trata de liberar la potencia social de las mallas institucionales, de las capturas, de las estrategias y procedimientos de estatalización.
La pregunta que nos hacen es: ¿Cómo conformar una cohesión social, cohesión que es política, sin el Estado, que es la instancia que efectúa esa cohesión? El supuesto de que el Estado es la única instancia de cohesión social es la conjetura del poder; este enunciado es precisamente el supuesto que maneja el imaginario estatal. Esta ideología estatal no se puede imaginar una forma de cohesión sin el Estado. Múltiples formas de cohesión social antecedieron al Estado. Históricamente, mas bien, la idea de Estado se montó sobre estas formas perdurables de cohesión social. Las formas de cohesión social concretas y específicas, territorializadas, fueron expropiadas y despojadas de sus técnicas, de sus códigos, de sus saberes, concretos, para dar curso a una “cohesión social” generalizada, abstracta, extensible. Empero, esta “cohesión social” generalizable y abstracta no es, efectivamente tal, no cohesiona efectivamente, sino que funciona como una ideología; hace creer que cohesiona, cuando, en realidad, se basa en las cohesiones ya dadas. Lo que hace esta “cohesión social”, generalizante y abstracta, es integrar la multiplicidad de cohesiones sociales, concretas, específicas y territoriales en la representación de una “cohesión social” abstracta, universal, que, efectivamente, no se da, salvo ideológicamente; es decir, como representación.
El individuo moderno, el ciudadano moderno, son mitos de estos procedimientos de abstracción y de universalización. Son representaciones, identidades construidas por el Estado moderno. Ciertamente, también son derechos conquistados. Derechos, que no dejan de ser representados como derechos universales de la humanidad. Históricamente, los individuos y los ciudadanos son también específicos, concretos, aunque sus representaciones sean universales. Las individualizaciones, la ciudadanización, son perfiles de historias específicas, locales, regionales, temporales. La riqueza de las conquistas de derechos se encuentra en estas especificidades, en estas historias concretas, por más que sus discursos hayan sido pretendidamente universales.
Si se puede decir algo del funcionamiento concreto del Estado, es que es una maquinaria productora de abstracciones, de códigos abstractos, de representaciones generales. El Estado construye identidades abstractas o, si se quiere, identidades imaginadas como totalidades. En la primera etapa de la modernidad, esta vaporosa formación y esta abstracción dieron la sensación de libertad. Liberación de las ataduras concretas, locales, territoriales, de las dominaciones patrimoniales; sin embargo, lo que acontecía era que se pasaba de estas ataduras concretas, locales, territoriales, de las dominaciones patrimoniales, a subordinaciones generales, des- localizadas, desterritorializadas, a dominaciones des-patrimonializadas, efectuándose dominaciones desligadas de la sangre y de la herencia, dominaciones estatales decodificadas económicamente, explotaciones económicas legitimadas estatalmente.
Ya hay una larga historia del Estado moderno, más de medio milenio. Forma Estado generalizada, irradiada al mundo entero, forma Estado globalizada. El Estado es la representación de las naciones y de los pueblos, es también la representación de las relaciones entre las naciones y los pueblos. El Estado ha logrado estructurar un lenguaje político, de entendimiento entre los estados, dentro de los estados, de entendimiento entre los ciudadanos. El Estado es la pieza clave del derecho internacional. Si bien no hay un Estado mundial, aunque hay un orden mundial, se puede decir que el Estado circula en el discurso de las naciones.
Las cohesiones sociales efectivas no han dejado de ser concretas, locales, territoriales, incluso regionales; empero, se suponen representativamente “cohesiones sociales” generales y abstractas. Incluso se ha llegado a concebir una “cohesión social” universal, basada en los derechos humanos universales. No se discute la pertinencia política de estos derechos universales, cuando se tienen que defender los derechos de los pueblos y los derechos fundamentales. Lo que se pone en mesa es que estas son representaciones; para hacer cumplir estos derechos, se tiene que pasar por las historias concretas, por los condicionamientos específicos, por los conflictos puntuales, por las relaciones de poder territoriales, que afectan estos derechos.
El problema es que el ejercicio de estos derechos se realiza en el imaginario de las leyes. Para hacerlos cumplir efectivamente hay demasiadas dificultades, pues se tropieza con las relaciones de poder específicas y locales. Incluso cuando se cumple la ley, el beneficio llega al individuo abstracto o al pueblo como abstracción, sin efectuarse plenamente en el individuo concreto y en la satisfacción adecuada de los pueblos concretos.
El Estado se ha convertido en un obstáculo no sólo para hacer cumplir efectivamente los derechos, sino también para la integración solidaria y complementaria entre los pueblos. Peor aún, el Estado se ha convertido en la pieza clave de la dominación mundial del sistema-mundo capitalista.
La distinción entre Estado subalterno y Estado dominante, entre Estado periférico y Estado central del sistema-mundo capitalista, fue crucial en las luchas antiimperialistas del siglo XX. Ahora, los mismo Estados subalternos se han convertido, a pesar de la defensa que pueden lograr, de sus soberanías, de sus recursos naturales, de sus proyectos propios, en los mejores administradores de la transferencia de recursos naturales a los centros del sistema-mundo capitalista. En su defecto, cuando logran industrializarse, parcialmente o de una forma integral, se convierten en los mejores dispositivos del reforzamiento de la estructura cambiante de la dominación mundial de los ciclos del capital, en el perfil contemporáneo del capitalismo tardío. Para dar un ejemplo, entre muchos, se puede decir que todos los Estados están atrapados en las redes y el sistema del sistema financiero mundial, sistema nuclear de la acumulación ampliada de capital.
Por eso, la cuestión estatal vuelve a ser primordial; empero, no como cuestión de poder, de toma del poder, como lo desarrollaron las tesis marxistas de la tercera y la cuarta internacional, sino como problema primordial de la articulación de las dominaciones polimorfas, de las dominaciones coloniales, neo-coloniales y de la colonialidad. Entonces la cuestión estatal aparece como problema histórico del desmantelamiento de esta maquinaria abstracta de poder.
La crisis del proceso de cambio en Bolivia, la crisis de los gobiernos progresistas de Sud América, no se resuelven electoralmente; sus resultados cuantitativos serán expresión de indecisiones y dilemas no resueltos por los pueblos. Como parte componente de la crisis aparece el conformismo generalizado, que, en otras palabras es la renuncia a las transformaciones, no solo por el gobierno, sino también por las mayorías. En estas condiciones adversas, la tarea es mantener el fuego de la crítica, activar la memoria social, hacer presente las luchas inconclusas, la guerra anticolonial inacabada, las emancipaciones proletarias, las emancipaciones de las mujeres, las emancipaciones de las subjetividades diversas, las liberaciones de los pueblos.
Escrito por
Publicado en
bosquejos del porvenir